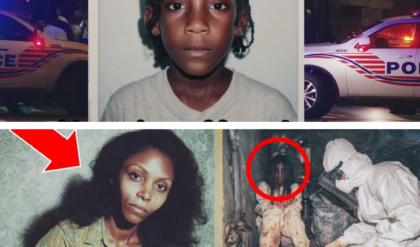Las Cumbres de Monterrey no negocian. Se elevan desde la llanura de Nuevo León sin colinas que suavicen su ascenso, una afirmación violenta y dentada de piedra caliza contra el cielo regiomontano. Son antiguas, afiladas y profundamente indiferentes. Durante siglos, la gente ha venido aquí para ponerse a prueba o encontrar consuelo. En el verano de 2023, una joven llamada Elena “Eli” Mendoza llegó por ambas razones. Y nunca se fue.
Eli, de 24 años, era la antítesis de la senderista imprudente. Se había mudado a Monterrey desde la Ciudad de México, huyendo de una prometedora carrera en diseño gráfico para estar más cerca de las montañas que adoraba. Su pequeño departamento en el Barrio Antiguo era un santuario de mapas topográficos y sus propias fotografías de la naturaleza. Sus amigos y familiares la describían como meticulosa hasta el extremo. Era una estudiante de la naturaleza, no una buscadora de emociones. Su respeto por la sierra era palpable; entendía que exigía preparación y humildad.
Esa preparación fue evidente en los días previos a su viaje en solitario más ambicioso: un circuito de 4 días por las veredas más exigentes del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Su madre, Sara, recordó su última videollamada. Eli le mostró su equipo perfectamente organizado, su comida racionada por día, su mensajero satelital. “Estaba tan preparada”, relató Sara. “No había un solo detalle que hubiera pasado por alto”.
Esta competencia es lo que hizo que su desaparición fuera tan incomprensible.
La mañana del 12 de agosto de 2023, Eli estacionó su March plateado en el concurrido inicio del sendero en La Huasteca. El cielo era de un azul brillante. Le pidió a una familia regiomontana que le tomaran una foto. La imagen pronto se volvería viral: Eli, llena de vida, con una camiseta rosa brillante y su pesada mochila azul Osprey, con los picos majestuosos detrás.
Envió esa foto a su madre con un último mensaje de WhatsApp: “Allá voy. La montaña me llama. El clima es perfecto. Hablamos el domingo por la noche”.
Luego, Elena Mendoza desapareció entre los matorrales y la piedra.
El domingo por la noche llegó y pasó sin noticias. El lunes por la noche, el pánico de Sara se instaló. Conocía a su hija. Eli nunca causaría esta preocupación. A las 7:15 p.m., llamó a los números de emergencia. Para el amanecer del martes, el auto de Eli fue confirmado en el estacionamiento y se lanzó una operación de búsqueda y rescate a gran escala, encabezada por Protección Civil de Nuevo León.
El primer gran misterio llegó rápido. Un equipo de tierra encontró su campamento cerca de un ojo de agua, exactamente donde su plan decía que estaría. Pero la escena era profundamente inquietante. La tienda estaba perfectamente montada. Dentro, estaba su mochila de día, con solo una botella de agua vacía y un envoltorio de barra de proteína.
Faltaban sus botas de montaña, su pesada mochila principal y Eli.
No tenía sentido. Un excursionista podría dejar la mochila pesada para una caminata corta, pero se llevaría la mochila de día. Era una contradicción fundamental de la lógica de montaña. Un perro K-9, “Capitán”, captó un rastro, pero no seguía el sendero. Condujo a los rescatistas media milla por una pendiente empinada y densa antes de detenerse abruptamente en un amasijo de rocas. El rastro, simplemente, terminaba. Como si Eli hubiera sido levantada en el aire.
La única otra pista era la familia que tomó la foto. Recordaron haber visto a otro senderista 10 minutos después de Eli. Un hombre solo, de aspecto “intenso”, con una mochila de estilo militar. No saludó. Se creó un retrato hablado, pero era un fantasma.
El quinto día, una tormenta feroz azotó la sierra, borrando cualquier rastro. Después de 10 días, la búsqueda activa fue suspendida.
El padre de Eli, Miguel Mendoza, un ingeniero retirado, se negó a aceptar el veredicto de las montañas. Mientras la búsqueda oficial terminaba, la suya apenas comenzaba. Miguel vendió una propiedad para financiar su propia búsqueda. Cada fin de semana, conducía desde la CDMX. Se convirtió en una figura familiar y atormentada para los equipos de Protección Civil.
No vagaba sin rumbo. Aplicaba la disciplina de su profesión a su dolor. Creó sus propios mapas de alta resolución, dividiendo la naturaleza en cuadrículas. Peinaba metódicamente un cuadrante a la vez, buscando la anomalía, el trozo de tela, cualquier cosa que rompiera el patrón. No encontraba nada, pero seguía adelante. Ya no buscaba a Eli viva; estaba decidido a traerla a casa.
Mientras Miguel peinaba el suelo, Internet hervía con teorías. Un accidente, un oso, un suicidio. Y luego estaba el hilo del “senderista intenso”. El caso de Eli se convirtió en un folklore oscuro.
Pasó casi un año. Las estaciones cambiaron con una belleza brutal. El verano de 2024 trajo flores silvestres y un biólogo de la CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas) llamado David Cantú.
A finales de julio, 11 meses después de la desaparición de Eli, Cantú estaba en una cuenca remota de gran altitud, realizando su estudio anual de nidos de Águila Real, el símbolo nacional de México. Escaneando una pared rocosa con sus binoculares, localizó un nido masivo. Pero algo estaba mal. Mezclados con los palos y ramas, había destellos de color: un parche de turquesa vibrante y un sorprendente toque de rojo brillante.
Pensando que era basura que podría dañar a las aves, Cantú tomó la peligrosa decisión de escalar la pared rocosa. A medida que se acercaba, su molestia se convirtió en un temor escalofriante.
En el nido, encontró la fuente. El turquesa era un trozo de nylon de una funda de equipo. Y el rojo era el borde de un par de ropa interior de mujer, desgastada y sucia.
La mente de Cantú retrocedió a los carteles de persona desaparecida. Recordó la última foto de Eli, su mochila azul Osprey con correas de acento rojas brillantes. El color era una coincidencia exacta.
Supo, con una certeza absoluta, que no era basura. Era una pista. Las águilas reales no solo son depredadoras; son carroñeras. Un águila, volando alto, habría sido atraída por el cuerpo de Eli, o por ropa desechada cerca. Había tomado un “recuerdo” para reforzar su nido.
El caso frío se encendió. La búsqueda ya no era una aguja en un pajar. Ahora tenían una cuadrícula de una milla cuadrada.
Se desplegó un equipo de élite: antropólogos forenses de Servicios Periciales y los mejores perros de cadáveres del estado. Esto no era un rescate; era una recuperación. Durante dos días, no encontraron nada. En la tercera mañana, un labrador negro llamado “Odin” dio la alerta. Arañó el suelo en la base de un denso matorral.
El equipo comenzó a excavar. Primero, un trozo de tela azul. Luego, la curva inconfundible de un hueso humano. Encontraron una tumba poco profunda. Los registros dentales confirmaron lo que todos temían: era Elena Mendoza.
Pero la autopsia reveló una verdad mucho más horrible. Los peritos descubrieron un trauma severo por fuerza contundente en el cráneo. No fue una caída. Además, la evidencia de trazas confirmó que Eli había sido agredida sexualmente.
Esto no fue un accidente. Fue un homicidio.
El retrato hablado del “senderista intenso” pasó de ser una nota al margen a la pista principal. La Fiscalía de Nuevo León lo relanzó como un sospechoso de asesinato. La noticia conmocionó a Monterrey y a todo México.
La pista decisiva vino de Saltillo, Coahuila. Una recepcionista de una posada vio el retrato en las noticias y sintió un escalofrío. Reconoció esos ojos vacíos. Un hombre así se había alojado allí el verano anterior, pagando en efectivo. Su nombre: Ricardo Fuentes. Había desaparecido abruptamente justo después de que la desaparición de Eli llegara a las noticias.
Un grupo de trabajo multiagencial rastreó al fantasma. Fuentes, un transeúnte de 42 años, fue localizado trabajando como jornalero en un rancho en Zacatecas. Fue arrestado al amanecer por la Guardia Nacional.
En un cobertizo donde guardaba sus cosas, los agentes encontraron un arcón de estilo militar. Dentro, había una caja de trofeos de un depredador. Licencias de conducir de otras tres mujeres. Joyería. Mechones de cabello.
Y en el fondo, envuelta en una camiseta, estaba la cámara Nikon D750 de Elena Mendoza.
En el laboratorio forense, los técnicos accedieron a la tarjeta de memoria. Las primeras docenas de fotos eran los hermosos paisajes de Eli.
Pero luego, la galería dio un giro de pesadilla. Las últimas imágenes habían sido tomadas por Fuentes. Eran una documentación gráfica y escalofriante de su crimen. Fotos de Eli, acechada. Fotos del asalto. Fotos de ella después de muerta. Eran la confesión innegable de un monstruo.
En la sala de interrogatorios, Fuentes permaneció en silencio durante horas. Los investigadores no discutieron. Simplemente colocaron las fotos sobre la mesa, una por una, en orden cronológico.
La mirada de Fuentes siguió cada imagen. Finalmente, después de siete minutos de silencio absoluto, asintió. “Sí, soy yo”, dijo con voz queda.
La presa se rompió. Con una calma escalofriante, relató cómo la vio en el sendero, la siguió, la emboscó y la mató porque “luchó”. Enterró su cuerpo y se llevó la cámara como un recuerdo.
Cuando le presionaron por un motivo más profundo, Fuentes miró a los detectives con sus ojos planos y vacíos y dio la respuesta más aterradora de todas: “No debió estar allí sola”.
Ricardo Fuentes fue declarado culpable de feminicidio agravado, secuestro y agresión sexual. Fue sentenciado a la pena máxima, asegurando que pasaría el resto de sus días en un penal de alta seguridad. La evidencia en su caja de trofeos resolvió al menos otras dos desapariciones de mujeres en Jalisco y Querétaro.
Para Miguel y Sara Mendoza, el veredicto trajo justicia, pero no paz. Celebraron un servicio conmemorativo para Eli en un mirador, con las Cumbres como testigos silenciosos. Miguel, aclamado como un héroe por su búsqueda incansable, desvió los elogios. “Solo hice lo que cualquier padre haría”, dijo. “Solo quería encontrar a mi niña”.
El caso de Elena Mendoza dejó una cicatriz en la comunidad senderista. Las Cumbres permanecen, majestuosas e indiferentes. Pero su historia es un recordatorio permanente de que los peligros de la naturaleza no siempre son la tormenta o el oso. A veces, el mayor peligro lleva un rostro humano y camina por los mismos senderos.