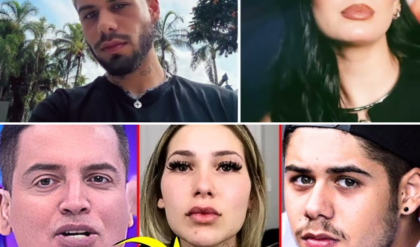La lluvia golpeaba con una persistencia casi violenta los ventanales del restaurante italiano en pleno corazón de Manhattan. Era una de esas lluvias frías, densas, que parecían arrastrar consigo recuerdos que uno creía enterrados. Marcus Chen observaba distraídamente cómo las gotas se deslizaban por el cristal mientras giraba su vaso de whisky entre los dedos. Ajustó su reloj de lujo por tercera vez en menos de cinco minutos, un gesto inconsciente que delataba su incomodidad.
A los treinta y dos años, Marcus tenía todo aquello que muchos soñaban. Era el CEO y fundador de una de las empresas tecnológicas más prometedoras del país, había aparecido en portadas de revistas de negocios, daba conferencias sobre liderazgo y éxito, y vivía en un penthouse con vistas espectaculares al río Hudson. Había construido su fortuna desde cero, a base de noches sin dormir, riesgos calculados y una ambición que nunca conoció freno. Sin embargo, cada noche, al cerrar la puerta de su apartamento silencioso, sentía el mismo vacío que ningún logro había logrado llenar.
—Última vez que acepto una cita a ciegas —murmuró para sí mismo, mirando la silla vacía frente a él.
David, su mejor amigo y vicepresidente de operaciones de la empresa, había insistido durante semanas. “Marcus, han pasado tres años. No puedes seguir viviendo como un fantasma. Esta chica es perfecta para ti: inteligente, independiente, exitosa.” Marcus había resistido, como siempre, hasta que el cansancio y la soledad pudieron más. Aquella noche había cedido, sin entusiasmo, sin expectativas.
El restaurante La Dolce Vita estaba lleno. Parejas celebraban aniversarios, grupos de amigos brindaban por ascensos recientes, risas y conversaciones se mezclaban con el aroma de pasta fresca y vino tinto. La vida seguía su curso normal para todos… menos para él. Marcus dio un sorbo a su whisky, el mismo que solía beber en las noches interminables revisando reportes financieros, intentando no pensar en aquello que había perdido.
Entonces la escuchó.
No fue una palabra clara, ni siquiera una risa completa. Fue una voz. Una voz que su mente había intentado borrar durante tres años, pero que su corazón nunca había olvidado. Su mano se quedó inmóvil, con el vaso a medio camino de sus labios. Lentamente, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper la ilusión, levantó la vista.
Allí estaba ella.
Emma acababa de entrar al restaurante, cerrando un paraguas empapado. El cabello castaño, ahora un poco más largo, caía sobre sus hombros en suaves ondas. Algunas hebras ocultaban parcialmente la pequeña cicatriz en su sien izquierda, recuerdo de un accidente menor que Marcus había cuidado con devoción años atrás. Sus ojos verdes, esos ojos que conocía mejor que los suyos propios, parecían más profundos, más cansados… pero seguían siendo devastadores.
Y no estaba sola.
A su lado caminaba una niña pequeña, de cabello oscuro y rizado, con mejillas sonrosadas y un vestido rosa que parecía sacado de un cuento de hadas. La niña no tendría más de dos años, quizás dos y medio. Se aferraba con una mano a los dedos de Emma y con la otra sostenía un conejo de peluche gastado por el uso, claramente su compañero inseparable.
El mundo de Marcus se detuvo.
Sintió como si alguien le hubiera golpeado el pecho con un martillo. El ruido del restaurante se volvió lejano, distorsionado. Hizo un cálculo mental rápido, cruel. Tres años desde el divorcio. La edad de la niña. Las piezas comenzaron a encajar de una forma que le quitó el aliento.
Emma lo vio en ese instante.
Sus pasos se detuvieron en seco. Por un segundo, pareció no reconocerlo, como si su mente se negara a aceptar lo que veía. Luego su expresión cambió: sorpresa, incomodidad… y algo parecido al miedo. Se puso de pie tan rápido que casi volcó la silla de la mesa a la que se dirigía.
—¿Marcus? —dijo finalmente, con una voz que apenas reconoció como suya.
—Emma… —respondió él, levantándose también sin darse cuenta.
Se miraron en silencio, como dos extraños unidos por un pasado demasiado grande para caber en palabras simples. Emma fue la primera en reaccionar, mirando alrededor con nerviosismo.
—David me dijo que alguien quería conocerme —dijo, casi para justificarse—. Dijo que era importante… que podía ser bueno.
La comprensión los golpeó a ambos al mismo tiempo.
David.
El silencio fue roto por una voz pequeña y clara.
—Mami, ¿quién es él?
Emma se agachó de inmediato frente a la niña, como si aquel gesto pudiera protegerla de algo invisible. Marcus observó cómo su expresión cambiaba al instante. La dureza desapareció, reemplazada por una ternura que él conocía bien, una ternura que siempre había soñado ver dirigida a un hijo suyo.
—Es un viejo amigo, cariño —dijo Emma con suavidad, acomodándole un mechón rebelde detrás de la oreja—. Sofi, ¿recuerdas que te dije que mami tenía una reunión importante?
La niña asintió solemnemente. Sus grandes ojos marrones se alzaron hacia Marcus con una curiosidad desarmante.
—¿Él es el señor importante? —preguntó.
Algo se quebró dentro de Marcus.
No podía apartar los ojos de la niña. Veía en ella gestos familiares, una forma de fruncir ligeramente la nariz, una mirada intensa. No se atrevió a pensar demasiado.
—Creo que deberíamos irnos —dijo Emma rápidamente, tomando la mano de Sofi—. Esto fue un error. David no debió…
—Espera —dijo Marcus, extendiendo la mano, aunque sin tocarla—. Ya estás aquí y está lloviendo muy fuerte. Al menos siéntense un momento. Por ella.
Emma dudó. Marcus pudo ver la batalla interna reflejada en su rostro. Finalmente suspiró, vencida.
—Solo hasta que deje de llover.
Se sentaron.
El camarero, ajeno a la tormenta emocional, trajo una silla alta para Sofi y colocó menús frente a ellos. La tensión era tan espesa que parecía poder cortarse con un cuchillo. Sofi, completamente ajena al drama adulto, balanceaba sus piernitas mientras tarareaba una melodía infantil.
—¿Puedo tomar limonada, mami? —preguntó con esperanza.
—Claro, bebé —respondió Emma, forzando una sonrisa—. Y tal vez nuggets de pollo.
Marcus observaba cada gesto, cada palabra, con una mezcla de fascinación y dolor. Emma siempre había querido ser madre. Lo había dicho desde los primeros años de su matrimonio. Él lo sabía. Y aun así, siempre había respondido lo mismo.
“Todavía no.”
“Cuando la empresa se estabilice.”
“Solo un poco más de tiempo.”
Ese tiempo nunca llegó.
Durante los últimos años de su matrimonio, su startup había estado en una etapa crítica. Dieciséis horas diarias de trabajo, reuniones con inversionistas, viajes constantes. Emma había sido paciente… hasta que dejó de serlo. Una noche, agotada y con lágrimas silenciosas, le dijo que no quería despertar un día y darse cuenta de que había renunciado a todos sus sueños por alguien que siempre miraba hacia adelante, pero nunca hacia ella.
—¿Cómo has estado? —preguntó Marcus al fin, con la voz ronca.
Emma soltó una risa breve, sin humor.
—¿De verdad, Marcus? ¿Después de tres años, esa es tu pregunta?
Él bajó la mirada.
—No sé qué más decir —admitió—. Hay demasiadas cosas.
El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero ya no era hostil. Sofi terminó su limonada y comenzó a jugar con el conejo de peluche sobre la mesa. Marcus la observaba con una atención casi reverente.
—Es feliz —dijo finalmente.
Emma asintió, con los ojos brillantes.
—Sí. Eso es lo único que importa.
Marcus entendió entonces que no tenía derecho a reclamar nada. El pasado no podía cambiarse. Había perdido una familia, no por culpa del destino, sino por sus propias decisiones. El éxito había tenido un precio, y ese precio había sido Emma… y todo lo que podrían haber sido juntos.
La lluvia comenzó a disminuir, transformándose en un murmullo suave contra el cristal. Emma miró el reloj y se puso de pie.
—Debemos irnos.
Marcus también se levantó.
—Me alegra verte bien —dijo con sinceridad—. De verdad.
Emma lo miró durante un largo segundo.
—Cuídate, Marcus.
—Tú también.
Sofi le dedicó una sonrisa tímida antes de tomar la mano de su madre. Marcus las vio alejarse, cruzar la puerta del restaurante y perderse entre las luces reflejadas en el asfalto mojado.
Volvió a sentarse solo.
Pero esa noche, por primera vez en tres años, no sintió solo dolor. Sintió claridad. Comprendió que amar también significaba aceptar las consecuencias de no haber sabido elegir a tiempo.
Y mientras terminaba su whisky, Marcus Chen supo que algunas pérdidas no se reparan…
pero sí enseñan cómo no volver a perderlo todo otra vez.