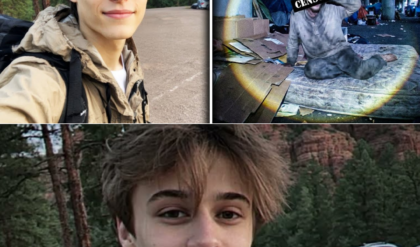La casa había permanecido en silencio durante más de cuatro décadas, como si cada ladrillo hubiese pactado guardar un secreto que ninguno estaba dispuesto a revelar. Desde la calle, parecía una estructura común, con su fachada desgastada por el tiempo y su techo inclinado cubierto de hojas secas. Pero quienes vivían en el barrio sabían que algo dentro de aquellas paredes había quedado suspendido en el tiempo, esperando el día en que alguien se atreviera a volver a cruzar su umbral. Ese alguien, para desgracia o destino, fui yo.
Regresé una tarde fría, cuando el cielo estaba teñido de un gris casi metálico. Había pasado tantos años sin mirarla que por un momento pensé que no la reconocería, pero ahí estaba, idéntica e inmóvil, aguardando como si supiera que yo volvería algún día. La llave que llevaba en el bolsillo parecía arderme contra la piel. No recordaba haberla guardado, y sin embargo ahí estaba, pesada y oxidada, como si hubiese viajado conmigo a través de todos los años sin que yo lo advirtiera.
Respiré profundamente antes de acercarme. Cada paso resonó sobre las piedras del camino como un eco del pasado que se negaba a quedarse callado. Cuando finalmente introduje la llave en la cerradura, sentí un temblor en los dedos. Todo el mecanismo crujió con una queja larga y profunda, como si la casa despertara después de un sueño demasiado largo. Empujé la puerta y un olor a madera húmeda y polvo acumulado salió a recibirme, mezclado con algo más difícil de identificar, un aroma tenue que removió recuerdos que preferiría no haber resucitado.
El interior estaba casi igual que en mis memorias, solo cubierto por un manto de abandono. Los muebles estaban en el mismo lugar, congelados como fotografías del día en que todo se derrumbó. Sentí que el suelo bajo mis pies se quejaba con cada paso, como si protestara por haber sido interrumpido. Caminé lentamente, intentando evitar que mis pensamientos me arrastraran hacia aquello que había decidido olvidar.
Pero inevitablemente mis ojos se dirigieron hacia ella: la escalera. Aquella escalera.
Seguía ahí, majestuosa y oscura, ascendiendo hacia el piso superior con su barandal de madera tallada y sus peldaños gastados en el centro por años de uso. Era imposible ignorarla. Tenía una presencia casi viva, como si cada tabla guardara huellas invisibles de los que alguna vez la subieron con miedo o con esperanza. La miré durante un largo rato, sintiendo un peso antiguo apretarse contra mi pecho.
Bajo esa escalera yacía algo que nunca debió salir a la luz. Algo que había marcado mi vida desde la infancia, algo que todos habíamos acordado enterrar para siempre. Pero el tiempo, ese juez silencioso, siempre encuentra la manera de volver a colocar las piezas en su sitio. Y ahora me tocaba enfrentar lo que durante tantos años había intentado evitar.
Tomé una respiración lenta antes de avanzar hacia ella. Cada paso que me acercaba hacía crecer una sensación inquietante, como si una sombra invisible se moviera a mi alrededor. Recordé la voz de mi abuela, repetida cientos de veces en mi infancia: “Nunca te acerques a la escalera cuando la casa esté en silencio.” De pequeño nunca entendí por qué. Con los años, fingí olvidarlo. Pero ahora, ese eco regresaba cargado de un significado que se negaba a revelarse por completo.
Pasé la mano por el barandal. La madera estaba fría y rugosa, pero bajo el polvo aún se intuía su antigua elegancia. Sentí un escalofrío recorrerme el brazo, subiendo lentamente hasta el cuello. Era como si la casa me reconociera. Como si la escalera también lo hiciera.
Recordé entonces aquella tarde, la última vez que la vi de niño. No tenía más de nueve años. Mis padres discutían en la cocina, sus voces atravesando las paredes con la violencia de un huracán. Yo, asustado, había buscado refugio en la sala, creyendo que la escalera me ofrecería un escondite. Pero justo cuando intenté meterme debajo de ella, escuché un sonido, un susurro débil, casi imperceptible, como si alguien estuviera llamándome por mi nombre desde la oscuridad entre los peldaños. Nunca supe si era mi imaginación o algo más, pero salí corriendo y prometí no volver nunca más a ese rincón.
Hasta hoy.
Me arrodillé frente al primer peldaño, dejando que mis dedos recorrieran la superficie. Noté algo extraño: una línea apenas perceptible en la madera, como una hendidura que no debería estar allí. Acerqué más el rostro y lo confirmé: había una separación, un borde casi invisible que no recordaba haber visto antes. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Pasé la mano con más insistencia hasta que escuché un clic suave. Un mecanismo.
La escalera tenía un compartimiento oculto.
El sonido resonó en la casa como un susurro antiguo que finalmente se liberaba. Retrocedí instintivamente, sintiendo un torrente de miedo mezclado con una curiosidad que no podía controlar. La madera crujió y una pequeña sección del peldaño se levantó lentamente, revelando un hueco oscuro y profundo.
Tragué saliva, intentando controlar el temblor de mis manos. Algo dentro del compartimiento brilló débilmente al reflejar la luz que entraba por una ventana cubierta de telarañas. Me acerqué con cautela, inclinándome hacia adelante hasta que pude ver su contenido.
Había una caja. Una caja de metal oxidado, pequeña, cerrada con un candado quebrado. Parecía haber estado allí por décadas, oculta en silencio, esperando… esperando qué, exactamente, no lo sabía. Pero la sola vista de aquella caja hizo que un recuerdo doloroso golpeara mi mente: la noche en que mi hermano desapareció.
Sentí que se me secaba la boca. Nadie habló jamás de lo que ocurrió ese día. La familia lo enterró en un pacto de silencio, como si mencionar su nombre fuera suficiente para despertar algo oscuro que todos temíamos. Yo apenas recordaba pedazos, imágenes difusas: la policía, el llanto de mi madre, la mirada perdida de mi padre, el sonido incansable de la lluvia golpeando el techo. Y una frase que escuché por casualidad, murmurada entre adultos que creían que yo no estaba prestando atención:
“Lo encontramos bajo la escalera.”
Mi visión se nubló. Sentí que el aire se volvía más pesado, más difícil de respirar. Me quedé inmóvil frente al hueco, mirando la caja como si fuera un fragmento congelado del pasado que había vuelto para reclamarme.
Alargué la mano con lentitud. La yema de mis dedos rozó el metal frío. Una descarga de electricidad pareció atravesarme, mezclada con una sensación inexplicable de reconocimiento, como si aquello me perteneciera desde antes de tener memoria.
Tomé la caja entre mis manos y la levanté con cuidado. Era más pesada de lo que parecía. El candado roto cayó al suelo con un tintineo agudo que resonó demasiado fuerte en la casa vacía. Me quedé inmóvil unos segundos, respirando con dificultad, observando aquel objeto que contenía una verdad que probablemente cambiaría todo lo que creía saber.
Y entonces, sin pensarlo, abrí la caja.
El interior de la caja exhaló un olor seco, como si el aire atrapado en su interior hubiera envejecido décadas sin moverse un solo centímetro. Durante unos segundos no pude ver con claridad, quizá porque mis manos temblaban o porque mi mente se negaba a aceptar lo que estaba a punto de enfrentar. Pero, poco a poco, las formas comenzaron a definirse bajo la tenue luz que entraba por la ventana.
Había una libreta. Pequeña, con las tapas ennegrecidas por el tiempo y manchas que quizá alguna vez fueron de humedad. Junto a ella, envuelto en un paño que alguna vez debió ser blanco, algo con forma irregular esperaba. Dudé en tocarlo al principio, como si mi cuerpo supiera que lo que descansaba allí dentro traería consigo un peso emocional más grande de lo que yo estaba dispuesto a cargar. Aun así, acerqué lentamente los dedos.
Antes de desenvolver el objeto, tomé la libreta. Su textura áspera me recorrió la palma como un mensaje antiguo. La abrí con cuidado, temiendo que las páginas se deshicieran entre mis dedos. La primera hoja tenía un nombre escrito con una letra temblorosa, casi infantil, aunque reconocible:
Mateo.
Mi hermano.
Sentí un nudo en la garganta. El mundo pareció ralentizarse, borrando todo sonido a mi alrededor. Nadie había pronunciado ese nombre en la familia desde la noche en que desapareció. Era un tabú, una herida demasiado profunda, un silencio impuesto por la culpa o por el miedo. Y, sin embargo, allí estaba, escrito como si él mismo hubiese querido asegurarse de que algún día yo lo leería.
Pasé a la siguiente página. La letra era desordenada, nerviosa, como si hubiese escrito con prisa o bajo presión. Al principio fueron frases cortas, casi incoherentes, como si estuviera intentando expresar algo que no sabía cómo poner en palabras. Las primeras líneas decían:
“Si alguien lee esto, no fue un accidente.”
Un escalofrío me recorrió la espalda. Mis manos sudaban. Pero seguí leyendo, obligado por una mezcla de necesidad y terror.
“Escucho pasos en la noche. No sé si son reales o si soy yo. Mamá dice que todo está bien, pero no puede ser verdad. Lo que vi bajo la escalera no era un sueño.”
Leí esa frase una y otra vez. Lo que vi bajo la escalera. Yo también había sentido algo, pero era vago, borroso, oculto por años de silencio y miedo infantil. Mi respiración se volvió irregular, pero continué.
“Ayer volvieron los golpes. Golpes suaves. Como si algo quisiera salir. Creo que papá lo sabe. Lo vi cerrar el compartimiento cuando pensó que yo estaba dormido. Pero no estaba dormido. Nunca estoy dormido cuando escucho eso.”
Mis dedos se congelaron sobre la página. Papá. Él nunca habló de lo que pasó. Nunca respondió a las preguntas. Sólo repetía que Mateo había salido a jugar y no regresó. Pero aquella frase lo cambiaba todo. ¿Qué había escondido allí? ¿Qué había escuchado Mateo? ¿Qué había debajo de aquella escalera?
Pasé la página con la garganta seca.
“Si mañana desaparezco, no fue culpa mía. No quiero bajar otra vez, pero creo que tengo que hacerlo. Algo me llama. No sé por qué. No quiero. Pero si no lo escribo, nadie lo sabrá.”
“La verdad está ahí abajo.”
En ese instante tuve que cerrar la libreta. No podía seguir leyendo. El peso emocional era demasiado, como si cada palabra reabriera una herida que nunca cicatrizó. Dejé el cuaderno en el suelo y respiré hondo varias veces, intentando estabilizarme.
Pero aún faltaba el objeto envuelto.
Con manos temblorosas, desenvolví el paño. Lo que encontré dentro me dejó sin aliento: una figura de madera, tallada de forma tosca, representando a un niño. Los ojos estaban apenas marcados por dos hendiduras profundas. La boca era una línea curva hacia abajo, como si estuviera atrapado en un lamento eterno. Lo más perturbador era la parte posterior de la figura: había una cavidad abierta, como si algo faltara, como si esa figura hubiese sido diseñada para contener algo dentro de sí.
Toqué la superficie y sentí un frío extraño, un frío que no correspondía con la temperatura de la casa. Era como si el objeto guardara un residuo de miedo, como si hubiese sido testigo de algo. O quizás, como si hubiese sido utilizado para algo que nunca debió ocurrir.
Intenté alejar la figura, pero algo en ella parecía mantenerme atrapado, obligándome a mirar más de cerca. En la base había un símbolo grabado. No lo reconocí, pero me resultaba inquietantemente familiar, como si lo hubiese visto alguna vez cuando era niño, quizá en sueños o en las noches en que la casa se llenaba de sombras que parecían moverse por sí solas.
De pronto, un ruido seco resonó en la casa. Un golpe. Claro. Directo.
Venía de debajo de la escalera.
El impacto me hizo soltar la figura, que cayó al suelo produciendo un sonido hueco. Me quedé paralizado, sintiendo cómo un sudor frío me descendía por la columna. El silencio que siguió al golpe fue aún más aterrador. Como si la casa estuviera conteniendo la respiración junto conmigo.
Otro golpe.
Más fuerte.
Y luego un susurro. Un susurro débil, casi inaudible, pero que logró atravesar el aire muerto de la habitación. No pude distinguir palabras, pero sí el tono. No era un susurro humano. No se parecía a nada que hubiese escuchado antes.
Retrocedí un paso, luego otro. Mis piernas temblaban como si estuvieran hechas de papel. Mi mente buscaba una explicación racional, pero no encontraba ninguna. Nada de todo eso tenía sentido. Nada excepto lo que Mateo había escrito.
“Si alguien lee esto, no fue un accidente.”
“La verdad está ahí abajo.”
Cerré los ojos un momento para recuperar el control. Cuando los abrí, la libreta seguía allí, abierta, con las palabras de mi hermano reclamando atención. La casa parecía observarme, esperando mi siguiente movimiento. Y aunque mi instinto me gritaba que debía salir corriendo, una fuerza igual de poderosa me empujaba hacia la escalera.
Me acerqué de nuevo al compartimiento. Miré el hueco oscuro, ahora más profundo, más amenazante. La figura de madera seguía en el suelo, boca abajo, provocándome un escalofrío cada vez que la veía de reojo. Sentí que algo dentro del compartimiento había cambiado. Como si el golpe que escuché hubiese movido algo del otro lado.
Tomé aire y, con la mano temblorosa, toqué el borde del hueco.
El susurro volvió.
Esta vez más claro.
Más cercano.
Una voz tenue, rasgada, como si viniera desde un lugar lejano, imposible, dijo algo que me hizo sentir que mi corazón se detenía por un instante:
—Ayúdame.
Me quedé helado. Mi mente se negó a procesarlo. La voz sonó como la de un niño. Y en ese momento, supe que no podía marcharme. No aún. No sin entender qué había acontecido realmente aquella noche en la que mi hermano desapareció. No sin enfrentar la verdad que había sido enterrada bajo esa escalera durante tantos años.
Me incliné más hacia el compartimiento.
La oscuridad pareció agitarse.
Y entonces… algo se movió dentro.
El movimiento dentro del compartimiento fue tan leve que cualquier otra persona habría podido confundirlo con el efecto de la luz, con el juego de las sombras proyectadas por la ventana o incluso con una ilusión provocada por el miedo. Pero no yo. Yo conocía esa casa. Conocía el silencio particular que la envolvía. Conocía, aunque me hubiese negado durante años a admitirlo, la presencia que se escondía bajo esa escalera. Así que cuando vi la oscuridad agitarse, supe que lo que se movió no era un reflejo ni un truco de mi imaginación.
Algo estaba ahí abajo.
Mi respiración se volvió un jadeo inestable. Podía sentir el latido frenético de mi corazón golpeando contra mis costillas como si quisiera escapar antes que yo. Por un instante pensé en retroceder, salir de la casa, encerrarla de nuevo y fingir que nada de eso había sucedido. Pero la voz… ese susurro infantil que había pronunciado la palabra “ayúdame”… seguía resonando en mi mente, clavándose en lo más profundo de mi conciencia.
No podía ignorarlo.
Se lo debía a Mateo.
Me incliné un poco más, intentando distinguir alguna forma concreta en la oscuridad. Mis ojos se forzaban al máximo, pero el hueco parecía tragarse cualquier rastro de luz. Solo había negrura… y un sonido suave, casi imperceptible, como si alguien estuviera respirando muy lentamente desde el fondo del espacio oculto.
Tragué saliva.
Mis manos temblaban.
Mi cuerpo entero protestaba.
Pero me obligué a hablar.
—¿Quién está ahí?
Mi voz salió quebrada, débil, como un hilo que estaba a punto de romperse. No esperaba respuesta. O tal vez la temía. Durante unos segundos reinó un silencio absoluto. Un silencio tan profundo que podía escuchar mis propios latidos retumbando en mi cabeza. Y entonces, la voz regresó.
—No… puedo… salir.
El susurro parecía arrastrarse entre las sombras, acentuado por un temblor que no supe si era de miedo o de sufrimiento. Sonaba tan parecido a la voz de un niño que sentí una punzada en el pecho. Mi hermano tenía esa misma entonación cuando estaba a punto de llorar, cuando buscaba consuelo en mí. El recuerdo me golpeó con tal fuerza que tuve que apoyar una mano en el piso para no perder el equilibrio.
—¿Quién eres? —repetí, intentando darle firmeza a la voz.
El silencio volvió por un instante. Luego, más débil aún, llegó la respuesta:
—Tengo frío.
Algo en mí se quebró. Esa simple frase, cargada de una vulnerabilidad tan pura, perforó todas mis defensas. Recordé el invierno en que Mateo y yo nos escondíamos bajo las mantas porque la calefacción se averiaba. Recordé cómo tiritaba mientras yo lo cubría con mis brazos. Recordé su sonrisa temblorosa.
Y recordé el día que desapareció.
Una mezcla violenta de culpa y determinación me sacudió el cuerpo. Me incliné más, apoyando ambas manos en el borde del compartimiento. La oscuridad seguía inmóvil, pero la respiración dentro se hacía más audible, más cercana.
—Voy a ayudarte —susurré, sin estar seguro de si me dirigía a la figura oculta o a mí mismo—. Solo… dime qué hago.
En ese momento la casa crujió. Un sonido profundo, como si las vigas despertaran después de un largo letargo. Un escalofrío me subió por la espalda. La temperatura descendió de golpe, como si toda la calidez que había quedado atrapada en las paredes hubiera sido arrancada de repente. El aire se volvió pesado, denso, cargado de un olor húmedo que no recordaba. Olía a tierra mojada.
A tierra removida.
A algo enterrado.
La voz volvió a hablar, más clara esta vez, como empujada por una urgencia invisible.
—Está ahí… —dijo—. No lo despiertes.
Mi cuerpo entero se paralizó.
¿No lo despiertes?
¿A quién?
¿A qué?
Antes de poder formular otra pregunta, un golpe sordo retumbó bajo mis manos. Sentí la vibración subir por mis brazos hasta clavarse en mis hombros. Retrocedí instintivamente, cayendo de espaldas al suelo. El golpe se repitió, esta vez más fuerte, más violento, como si algo desde el interior del compartimiento golpeara desesperadamente para salir.
—¡Ayúdame! —gritó ahora la voz, más aguda, más asustada—. ¡Por favor, ayúdame!
El súbito aumento de intensidad me heló la sangre.
Era un llanto.
Un llanto real.
Un llanto que no podía ignorar.
Pero algo en la vibración… algo en la manera en que la escalera respondió… me hizo comprender que no estaba solo con esa presencia infantil. Había algo más allí abajo. Algo que no debía despertar. Algo que Mateo había visto y había intentado advertir en su libreta. Algo que mis padres —por razones que todavía no entendía— habían intentado enterrar junto con la verdad.
El compartimiento vibró una vez más.
Luego otra.
Luego otra.
La madera resonaba con un ritmo irregular, como si algo arañara desde dentro, como si uñas invisibles rasgaran la superficie buscando una salida. El sonido se volvió más rápido, más frenético, más desesperado.
No sabía qué hacer.
Miré alrededor con la mente desbordada, buscando una señal, una respuesta, algo que me indicara el camino correcto. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en la figura de madera que había caído al suelo. La cavidad en la parte posterior parecía observarme, como si su vacío me llamara. El símbolo grabado en la base parecía más oscuro, más profundo, casi vivo.
Recordé lo que había escrito Mateo.
Recordé los golpes que mencionaba.
Recordé que decía que papá sabía algo.
Recordé la frase final:
“La verdad está ahí abajo.”
Me acerqué a la figura, la tomé con manos temblorosas y la levanté. Era ligera, más ligera de lo que esperaba, como si no estuviera tallada en madera sino en algo más frágil. Cuando la sostuve entre mis manos, una sensación extraña me recorrió el brazo: una mezcla de frío y calor, como si la figura tuviera un pulso propio.
En ese momento, la voz volvió a sonar desde el hueco. Ya no era un llanto. Era un gemido. Un sonido ahogado, casi quebrado.
—No puedo… respirar…
Mi corazón se desgarró.
Sin pensarlo, metí la mano en el compartimiento. El aire dentro era más frío que afuera, más denso, como si me estuviera empujando hacia atrás. Extendí los dedos, intentando alcanzar algo, cualquier cosa.
Y entonces la toqué.
Una mano pequeña.
Una mano fría.
Una mano que temblaba.
Mi cuerpo entero se congeló.
Era real.
Había alguien ahí dentro.
Un niño.
Un niño vivo.
Un niño atrapado.
Un niño que no debería estar allí.
—Estoy aquí —susurré, con la voz quebrada—. Te sacaré. Te lo prometo.
Apreté su mano con suavidad, intentando transmitirle seguridad, pero en cuanto la sujeté, algo cambió. La mano dejó de temblar. Se apretó contra la mía con fuerza.
Demasiada fuerza.
Una fuerza imposible para un niño.
—No… —murmuró la voz—. Él viene…
Antes de poder retirarla, algo más dentro del compartimiento se movió. Algo grande. Algo pesado. Algo que respiraba con un sonido profundo, casi bestial.
Entonces el compartimiento entero vibró con un golpe tan brutal que la escalera pareció levantar unos milímetros del suelo.
Y desde la oscuridad, una segunda mano —mucho más grande, mucho más fría, mucho más inhumana— se cerró sobre mi muñeca.
No pude gritar. El aire se me quedó atrapado en la garganta como si una mano invisible también la apretara. La presión sobre mi muñeca era tan brutal que sentí cómo los huesos parecían crujir bajo la fuerza antinatural de esa segunda mano. No era la mano del niño. Aquella que me sostenía ahora tenía los dedos largos, fríos como el metal, y una rigidez casi mecánica. La piel —si es que podía llamarse piel— era áspera, como si estuviera forrada de ceniza compactada.
Traté de liberar mi brazo, pero el agarre se cerraba cada vez más. La figura dentro del compartimiento jadeó —un gemido infantil, desesperado— mientras esa presencia más grande se movía detrás de él. Pude escuchar cómo raspaba algo contra el suelo, como si arrastrara su peso. El sonido era tan profundo que vibró en mi pecho.
—¡Suéltame! —logré romper el bloqueo de mi voz.
No sé si lo grité para la criatura o para mí mismo, pero la casa pareció reaccionar. Las paredes emitieron un crujido seco, como si la estructura entera se tensara. Algo cayó desde el piso superior, un golpe que retumbó en el hall. El eco se dispersó por las habitaciones vacías, despertando un murmullo que parecía viajar de pared a pared.
La mano gigantesca tiró de mí con una fuerza descomunal. La punta de mis dedos rozó el borde del compartimiento mientras mi cuerpo era arrastrado hacia adelante. El miedo me nubló la mente. Si esa cosa lograba jalarme por completo, no habría forma de escapar. Nadie podría encontrarme.
Nadie sabría qué me pasó.
Igual que Mateo.
La desesperación venció al shock. Apreté los dientes, me giré con torpeza y empujé mi peso hacia atrás. Mis talones arañaron el piso de madera chamuscada. Sentí una astilla clavarse en mi pantorrilla, pero no importó. Tenía que resistir.
La mano del niño seguía sujetando la mía, con un temblor frenético.
—No… —gimió la voz infantil—. No… lo despiertes.
Pero ya estaba despierto.
La presión aumentó. Un dolor insoportable recorrió mi antebrazo, como si miles de agujas penetraran bajo la piel. Grité. El sonido rebotó con violencia en la estructura carbonizada del hall.
En un acto desesperado, levanté la figura de madera con la mano libre y la golpeé con todas mis fuerzas contra la estructura del compartimiento. El impacto resonó como un trueno. La criatura debajo de la escalera soltó un gruñido gutural, tan profundo que sentí cómo el suelo vibraba.
La mano gigante aflojó apenas un centímetro.
Solo uno.
Pero fue suficiente para que mi impulso de retroceder aumentara.
Empujé con las piernas.
Jalé mi brazo con toda la fuerza que me quedaba.
Sentí la piel quemarse.
Sentí las uñas de esa cosa rasgar mi muñeca.
Sentí que iba a vomitar del puro terror.
Y entonces… se rompió.
Un chasquido seco.
Un tirón brusco.
Mi brazo salió disparado hacia atrás y caí de espaldas al suelo. La respiración me ardía en el pecho, mis ojos lagrimeaban por el shock. La figura de madera rodó por el piso, chocando contra el escalón más bajo.
Debajo de la escalera, todo quedó en silencio.
Un silencio absoluto.
Tan profundo que me dolieron los oídos.
Me arrastré lejos del hueco, sin quitar la vista del compartimiento. Mis manos temblaban de forma incontrolable. Sentía la sangre caliente resbalar por mi muñeca; la piel estaba marcada con líneas rojizas, casi negras, como si me hubieran quemado con hierro.
De pronto, un sonido nuevo se abrió paso: el llanto ahogado del niño.
Era suave.
Frágil.
Tan humano que me rompió por dentro.
—Ayúdame… —sollozó—. Él no me deja ir.
Mis ojos se llenaron de lágrimas. No sabía si era dolor, miedo o la culpa acumulada de años. El llanto de ese niño se clavaba en mis entrañas como un puñal.
—¿Quién eres? —pregunté con la voz quebrada.
Hubo una pausa.
Un suspiro tembloroso.
Luego, como si la respuesta hubiera estado encerrada durante demasiado tiempo:
—Yo… era como él.
El temblor en mi pecho se convirtió en un espasmo.
Como él.
¿De quién estaba hablando?
¿De mi hermano?
¿De otro niño perdido antes que él?
El compartimiento volvió a emitir un ruido. No un golpe. No un movimiento. Algo más sutil. Como el sonido de un objeto rodando lentamente sobre el suelo.
La figura de madera.
La miré. Se había detenido justo frente al hueco oscuro. Su base apuntaba hacia mí, y pude ver el símbolo tallado. Pero esta vez no estaba igual. No sé si la luz de la tarde había cambiado o si era mi mente jugando conmigo, pero juraría que había una grieta nueva en la superficie, una línea fina que atravesaba el rostro de la figura como una cicatriz reciente.
Una ráfaga de aire frío salió del compartimiento, acariciando mis piernas como una mano gélida. Me obligó a retroceder aún más hasta que mi espalda chocó contra la pared. La casa volvió a crujir, como si emitiera un lamento.
Entonces lo escuché.
Un susurro.
No de un niño.
No de la criatura.
Sino de una voz adulta, profunda, ahogada.
Venía desde lo más profundo del hueco.
Como si emergiera de la tierra misma.
—No debiste abrirlo.
Un escalofrío recorrió mi columna.
Porque esa voz…
esa voz la conocía.
Era la voz de mi padre.
Mi respiración se detuvo.
La mente se me nubló.
Miles de preguntas se amontonaron al mismo tiempo, atravesándome como agujas. ¿Mi padre? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué tenía que ver con ese compartimiento? ¿Con el niño? ¿Con la criatura? ¿Con Mateo?
El compartimiento retumbó una vez más. La escalera entera se estremeció. La figura de madera cayó hacia un lado y se partió en tres pedazos al tocar el suelo.
La voz infantil gritó:
—¡Corre!
Y entonces todo sucedió al mismo tiempo.
Una sombra inmensa se elevó detrás del hueco, deformando la oscuridad.
Un brazo enorme —no humano, no animal, algo intermedio— emergió y golpeó el marco del compartimiento con tal fuerza que la madera se astilló.
Las paredes del hall comenzaron a vibrar frenéticamente.
El viento helado salió disparado desde el hueco como un rugido.
Y yo, impulsado por instinto puro, me puse de pie y corrí.
Corrí sin pensar.
Corrí sin mirar atrás.
Pero mientras subía los escalones que llevaban al pasillo, escuché la voz de mi padre otra vez. Más clara. Más cercana.
Casi pegada a mi oído.
—Ahora ya no puedes irte.