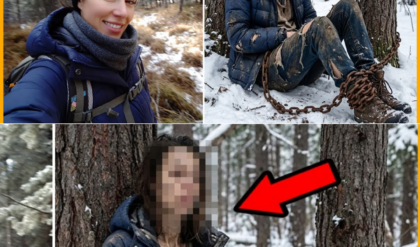Era el 12 de mayo de 1981. Guadalajara vivía la efervescencia de una metrópoli en plena expansión. En la tranquila y arbolada colonia Providencia, la vida del matrimonio Mendoza Solís transcurría con una normalidad envidiable. Javier Mendoza Ríos, un próspero empresario de materiales para la construcción de 42 años, y su esposa Elena Solís, una querida maestra de 38, eran un pilar en su comunidad. Su rutina era un pacto casi sagrado: cada martes, tras cerrar su negocio, Javier pasaba por Elena a la secundaria donde daba clases. Juntos cenaban en el restaurante Santo Coyote, un clásico tapatío, antes de volver a su casa en la calle Pablo Neruda. Pero ese martes, la rutina se hizo añicos.
A la mañana siguiente, la ausencia de la pareja fue un silencio ensordecedor. Su hijo, Ricardo, de 19 años y estudiante de ingeniería, encontró la casa vacía al volver de la universidad. El imponente Ford Grand Marquis color arena de la familia no estaba, pero sus pasaportes y documentos más importantes seguían en el buró de su habitación. Parecía que la tierra se los hubiera tragado, llevándose consigo solo la ropa que vestían y dejando un vacío que pronto se llenaría de pánico. “Mis padres nunca desaparecerían sin avisar”, declaró un angustiado Ricardo a la Policía Judicial del Estado, 36 horas después del último rastro de vida.
La investigación inicial, liderada por un comandante de la vieja guardia, se adentró en un laberinto de conjeturas. La primera pista fue el Grand Marquis, encontrado en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, con las llaves en el encendido. La escena sugería una huida premeditada, teoría que se vio reforzada al saber que Javier había retirado una fuerte suma de dinero del banco días antes. Sin embargo, su familia lo negaba rotundamente. Javier acababa de firmar un contrato millonario con el gobierno estatal; estaba en la cima de su carrera.
Pronto, el caso dio un giro hacia algo mucho más oscuro. Se descubrió que Javier Mendoza había sido un testigo clave en un caso de corrupción contra un grupo de inspectores de Obras Públicas del Ayuntamiento, acusados de extorsionar a constructores. La sombra de una venganza se cernió sobre el caso, convirtiéndose en la hipótesis más sólida, pero la falta de pruebas contundentes y las limitaciones forenses de la época estancaron la investigación.
Los meses se transformaron en años y el “caso Mendoza” se enfrió, convirtiéndose en una herida abierta en el alma tapatía. El expediente acumuló polvo en los archivos, mientras las pistas falsas y los rumores tejían una leyenda urbana. Para sus hijos, Ricardo y Sofía, la vida se detuvo en un estado de duelo suspendido. En 1988, tomaron la dolorosa decisión de vender la casa de la calle Pablo Neruda, un hogar ahora habitado por fantasmas, y se mudaron a la Ciudad de México para intentar escapar de un pasado que se negaba a darles respuestas.
El misterio del matrimonio que se desvaneció sin dejar rastro se convirtió en una de esas historias que los tapatíos contaban con un dejo de temor y fascinación. La pregunta persistió durante décadas, mientras la casa cambiaba de dueños y el recuerdo de los Mendoza se desvanecía en el tiempo.
Pero el tiempo, en su implacable marcha, guardaba una última y espeluznante revelación. El 20 de febrero de 2020, treinta y ocho años después, el pasado emergió de forma brutal. Durante una remodelación en el jardín de la antigua residencia, unos albañiles que excavaban para instalar una cisterna golpearon algo metálico. Era un anillo de oro de mujer, con una inscripción casi borrada: “ESM 15/08/1964”. Las iniciales de Elena Solís de Mendoza y la fecha de su boda.
La policía de Jalisco fue notificada. Con tecnología que en 1981 habría sido impensable, como georadares, los peritos forenses escanearon el terreno. El dispositivo detectó anomalías a dos metros de profundidad, justo debajo de donde estaba la antigua terraza de concreto. Con una precisión quirúrgica, el equipo de antropología forense comenzó a excavar. Lo que encontraron heló la sangre de todos: dos esqueletos humanos, lado a lado, envueltos en los jirones de lo que parecían lonas de plástico. Junto a ellos, un reloj descompuesto y un segundo anillo de bodas, el de Javier Mendoza.
Después de casi cuatro décadas, el misterio había terminado. Las pruebas de ADN, comparadas con las de sus hijos, confirmaron lo inevitable. El análisis de los huesos reveló la brutalidad del crimen: ambos habían sido asesinados a golpes en el cráneo. Elena, además, presentaba fracturas en los antebrazos, mudos testigos de su intento desesperado por defenderse. Fueron asesinados la misma noche que desaparecieron y enterrados en su propio hogar.
Para Ricardo y Sofía, ahora adultos de 58 y 56 años, la noticia fue un tsunami de emociones. “Vivimos casi cuarenta años con la angustia de no saber”, confesó Sofía, quien se convirtió en terapeuta especializada en duelo. “Ahora, por fin, sabemos qué pasó y podemos empezar a sanar una herida que nunca cerró”.
Con la identidad confirmada, el caso se reclasificó como un doble homicidio. La pregunta ya no era dónde, sino quién. Y la respuesta, una vez más, estaba ligada a la propia casa. Los registros de la propiedad revelaron un dato pasado por alto en 1981: antes de que los Mendoza la habitaran, la casa había sido ocupada por Arturo Valdivia, uno de los inspectores de Obras Públicas que Javier había denunciado.
Esa conexión, que en su día fue solo una corazonada, se convirtió en la pieza clave. Los investigadores rastrearon a Valdivia y descubrieron que había huido a Málaga, España, apenas tres semanas después del crimen, donde había vivido bajo otra identidad. En marzo de 2021, en una operación coordinada con la Interpol, fue arrestado.
A sus 81 años, confrontado con la evidencia, Valdivia se derrumbó y confesó. Su relato fue el epílogo de un plan macabro. Lleno de rencor, saboteó la fosa séptica de la casa para forzar a los Mendoza a construir una terraza de concreto encima. Días antes del crimen, durante la noche, cavó la fosa debajo. La noche del 12 de mayo, los citó con el pretexto de darles información sobre el caso de corrupción. Cuando entraron, los asesinó a sangre fría con un tubo de metal. Después, los arrastró a la tumba, los cubrió con cal para ocultar el olor y, al día siguiente, contrató albañiles para colar el concreto de la terraza, sellando su secreto. Condujo el Grand Marquis al aeropuerto como señuelo y huyó del país.
En septiembre de 2023, 41 años después, Arturo Valdivia fue sentenciado en los Juzgados Penales de Puente Grande a 50 años de prisión. El juicio cerró un capítulo que consumió la vida de una familia. “Nunca imaginé que estaban tan cerca, bajo la terraza donde jugábamos de niños”, testificó Ricardo con la voz rota.
El caso Mendoza cambió para siempre la criminología en Jalisco. Impulsó la creación de la “Ley Mendoza”, que modernizó los protocolos para la búsqueda de personas desaparecidas. La casa de la calle Pablo Neruda, escenario del horror, fue expropiada y convertida en el “Memorial por la Memoria y la Justicia”. Y para una familia, trajo la paz que solo la verdad puede dar. En una lápida, una frase resume su larga odisea: “La verdad, aunque se entierre profundo, siempre encuentra la forma de salir a la luz”.