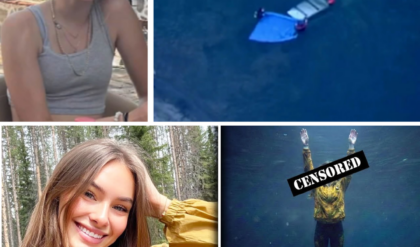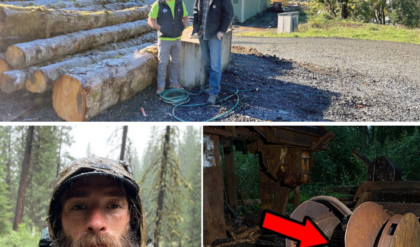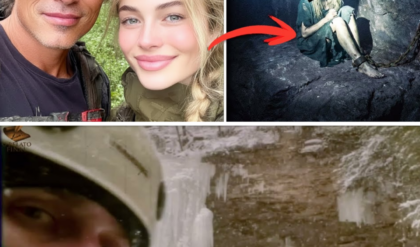La lluvia golpeaba el asfalto de la ciudad como si el cielo estuviera furioso. Una noche perfecta para los negocios. O para la tragedia.
Sebastián Mendoza ajustó su reloj Patek Philippe de platino. Ciento cincuenta mil dólares en la muñeca. El precio de una casa pequeña, latiendo contra su pulso. El Bentley negro se detuvo con una suavidad fantasmal frente al Palazzo di Cristallo, el restaurante donde la élite iba no solo a comer, sino a ser vista.
El valet abrió la puerta. Sebastián descendió. Su traje italiano era una armadura. Su mirada, hielo puro. A sus cuarenta años, Sebastián lo tenía todo: el imperio hotelero más grande del país, una cuenta bancaria con demasiados ceros y una soledad que llenaba habitaciones enteras. Pero eso no importaba. El éxito no requiere compañía.
—Buenas noches, señor Mendoza —dijo el maître, inclinándose tanto que casi rozaba el suelo—. Su mesa habitual está lista.
Sebastián asintió, sin mirar. A su lado, Victoria, una modelo de veintiocho años con una risa ensayada y joyas prestadas, se aferró a su brazo.
—Este lugar es divino, amor —ronroneó ella.
Sebastián no respondió. Su mente estaba en el contrato de Tokio. Siempre en el negocio. Siempre en el siguiente triunfo. Entraron al salón principal. Candelabros de cristal. El tintineo de copas de vino que costaban un salario mínimo. El olor a dinero y trufas.
Sebastián se sentó. Chasqueó los dedos para llamar al sommelier.
Y entonces, el mundo se detuvo.
No fue un ruido. Fue una visión.
Una mesera cruzaba el salón con una bandeja pesada. Caminaba despacio. Demasiado despacio. Llevaba el uniforme estándar: falda negra, camisa blanca. Pero el delantal no podía ocultar la verdad. Estaba embarazada. Muy embarazada. Su vientre era una curva prominente, tensa contra la tela barata.
Sebastián sintió un golpe en el pecho. Un martillazo físico.
La mesera giró. Sus ojos se encontraron.
Verdes. Inmensos. Llenos de pánico.
Isabela.
Su exesposa. La mujer a la que había echado de su vida hacía tres años con la frialdad de quien despide a un empleado incompetente.
El tiempo se fracturó. Sebastián ya no escuchaba la música suave ni la voz chillona de Victoria. Solo veía a Isabela. Pálida. Ojeras profundas bajo el maquillaje. Sosteniendo una bandeja con manos temblorosas.
—¿Sebastián? —preguntó Victoria, tocándole el brazo—. ¿Te pasa algo? Pareces haber visto un fantasma.
—Peor —murmuró él, sin aliento.
Isabela intentó huir. Giró sobre sus talones, pero el peso de su vientre la traicionó. Tropezó levemente. Una copa vaciló en la bandeja.
Sebastián se puso de pie. Fue un instinto. Un impulso que creía muerto.
—¡Tú! —gritó, su voz cortando el murmullo del restaurante.
Isabela se congeló. El gerente, un hombrecillo nervioso llamado Ramírez, corrió hacia ella.
—¡Morales! —siseó el gerente—. ¿Qué estás haciendo? ¡Atiende la mesa cinco!
Isabela bajó la cabeza. Humillada.
—Sí, señor Ramírez. Lo siento.
Sebastián caminó hacia ella. Cada paso era una sentencia. La ira le subía por la garganta. ¿Qué hacía ella aquí? ¿Embarazada? ¿Sirviendo mesas como una criada? Él le había dado dinero. Poco, es cierto. Lo justo para que se fuera y no volviera.
Llegó frente a ella. Isabela levantó la vista. Había miedo en sus ojos, pero también un destello de ese orgullo que él tanto había odiado y amado.
—Buenas noches, señor —dijo ella. Su voz temblaba.
—¿Qué significa esto? —Sebastián ignoró el protocolo. Ignoró a los comensales que miraban—. ¿Estás trabajando aquí?
—Tengo que vivir, Sebastián —respondió ella en un susurro—. No todos tenemos imperios.
Sus ojos bajaron a su vientre. Siete, tal vez ocho meses.
—¿De quién es? —La pregunta salió disparada como una bala.
Isabela apretó la bandeja contra su pecho, como un escudo.
—No es asunto tuyo. Estamos divorciados. Tú te encargaste de eso.
El recuerdo lo golpeó. La firma de los papeles. Ella llorando. Él diciendo: “Los hijos son una distracción. Quiero conquistar el mundo, Isabela, no cambiar pañales”.
—Vete a la cocina —intervino el gerente, empujando levemente a Isabela—. Señor Mendoza, mil disculpas. Le asignaré otro camarero inmediatamente.
—No —dijo Sebastián. Su voz era acero—. Quiero que ella nos atienda.
Isabela palideció aún más.
—Sebastián, por favor… —suplicó.
—Es mi mesa. Es mi dinero. —Sebastián la miró con una mezcla de crueldad y desesperación—. Sirve el vino, Isabela.
La cena fue una tortura medieval.
Victoria hablaba de sus sesiones de fotos en Milán. Sebastián bebía vino tinto, observando cada movimiento de Isabela. Veía cómo se frotaba la espalda baja disimuladamente. Veía el sudor en su frente. Veía cómo los otros clientes la trataban con indiferencia, como si fuera parte del mobiliario.
Ella era la mujer que había dormido en su cama. La mujer que había decorado su penthouse. Y ahora, servía sobras a extraños.
A la mitad del segundo plato, ocurrió.
Isabela traía una sopera caliente. Un cliente se levantó bruscamente, golpeando su brazo. La sopa voló.
El líquido hirviendo cayó sobre la mano de Isabela. Ella gritó, un sonido ahogado, y dejó caer la bandeja. El estruendo de la porcelana rompiéndose silenció el restaurante.
—¡Eres una inútil! —gritó el cliente, limpiándose una gota de su traje—. ¡Mira lo que has hecho!
El gerente Ramírez apareció como un buitre.
—¡Morales! ¡Estás despedida! —bramó, rojo de ira—. ¡Lárgate ahora mismo! ¡Ya te he aguantado suficiente con tus desmayos y tu lentitud!
Isabela se agachó para recoger los pedazos, llorando en silencio. Su enorme vientre le dificultaba el movimiento. Era una imagen de derrota absoluta.
Sebastián sintió que algo se rompía dentro de él. No fue su copa. Fue su arrogancia.
Se levantó, tirando su silla.
—¡Nadie le hable así! —rugió Sebastián.
El restaurante entero giró. Victoria se quedó con el tenedor en el aire.
Sebastián caminó hacia Isabela. Se agachó junto a ella, arruinando sus pantalones de tres mil dólares en el suelo sucio y lleno de sopa.
—Déjalo —le dijo suavemente.
—Tengo que limpiar… necesito este trabajo… —sollozó ella, con las manos temblando, quemadas y rojas.
—No. No lo necesitas.
Sebastián la tomó de los brazos y la levantó. Sintió su peso, su fragilidad.
—Señor Mendoza… —empezó el gerente.
—Cállese —Sebastián ni siquiera lo miró—. Si vuelve a levantarle la voz a esta mujer, compraré este edificio, lo demoleré y construiré un estacionamiento sobre sus cenizas. ¿Me ha entendido?
El silencio fue absoluto.
Sebastián sacó un fajo de billetes, lo tiró sobre la mesa y tomó a Isabela del brazo.
—Vámonos.
—No puedo irme… mi turno…
—Tu turno terminó hace tres años, Isabela. Vámonos.
La sacó del restaurante bajo la lluvia. Victoria gritaba su nombre desde la puerta, pero a Sebastián ya no le importaba. Solo le importaba la mujer que temblaba bajo el aguacero y el niño que llevaba dentro.
En el interior de su Bentley, el silencio era denso. La calefacción zumbaba. Isabela miraba por la ventana, abrazando su vientre.
—¿A dónde me llevas? —preguntó ella, sin mirarlo.
—A un médico. Esa mano necesita atención.
—Estoy bien. Solo déjame en mi casa.
—¿Tu casa? —Sebastián soltó una risa amarga—. ¿Dónde vives, Isabela? ¿En ese apartamento de San Miguel donde no hay ascensor?
Ella giró la cabeza, sorprendida.
—¿Cómo lo sabes?
—Porque nunca dejé de vigilarte. —La mentira sabía a ceniza, pero era mejor que admitir que acababa de investigarla mentalmente mientras conducía—. ¿Quién es el padre, Isabela? Dímelo.
Ella suspiró. Un sonido de cansancio infinito.
—Diego. Un arquitecto.
—¿Dónde está él? ¿Por qué estás trabajando de mesera con ocho meses de embarazo?
—Se fue —dijo ella, con la voz rota—. Tenía otra familia. Esposa. Hijos. Yo fui… el error. Cuando le dije del embarazo, me dio un cheque y me dijo que lo solucionara.
Sebastián apretó el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La furia era un veneno caliente en su sangre. Otro hombre la había roto. Igual que él.
—¿Por qué no me llamaste? —preguntó él, bajando la voz.
Isabela rió. Una risa triste, hueca.
—¿Llamarte? Sebastián, tú me dijiste que si alguna vez te volvía a ver, sería demasiado pronto. Me diste cincuenta mil dólares y me echaste como a un perro. ¿Creías que iba a volver a ti arrastrándome?
—Sí —admitió él. La verdad dolía—. Porque soy un bastardo arrogante.
Frenó el coche en un semáforo rojo. Se giró hacia ella. La luz de la calle iluminaba su perfil. A pesar del cansancio, a pesar de la ropa barata, seguía siendo la mujer más hermosa que había visto.
—Isabela… —Su mano flotó hacia el vientre de ella, pero se detuvo en el aire. No tenía derecho.
—No lo hagas —susurró ella.
—Voy a arreglar esto.
—No puedes arreglarlo con dinero, Sebastián. No todo es una transacción.
—No con dinero. Conmigo.
El semáforo cambió a verde. Sebastián aceleró.
—No te voy a llevar a tu apartamento. Vienes a mi casa.
—¡No! —Isabela intentó abrir la puerta.
—¡Isabela, por favor! —gritó él—. ¡Mírate! Estás agotada. Tienes quemaduras. Estás sola. Déjame hacer una cosa bien en mi maldita vida. Solo una noche. Descansa. Mañana… mañana veremos.
Ella lo miró. Vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo.
Asintió lentamente.
Esa noche, Sebastián no durmió.
Isabela descansaba en la habitación de huéspedes, rodeada de sábanas de seda egipcia que probablemente costaban más que todo lo que ella poseía. Sebastián se sentó en el pasillo, en el suelo, vigilando su puerta como un guardián penitente.
Investigó. Llamó a sus contactos privados a las tres de la mañana.
Isabela decía la verdad. Diego Herrera. Arquitecto. Casado. Un cobarde que la había abandonado al saber del bebé. Isabela había vendido sus joyas, su coche, todo para sobrevivir. Había estado limpiando casas antes del restaurante.
Sebastián leyó los informes en su tablet y lloró. Lloró en silencio, en la oscuridad de su mansión vacía. Tenía trescientos millones de dólares, y la mujer que amaba había estado pasando hambre.
A la mañana siguiente, el olor a café lo despertó.
Isabela estaba en la cocina. Llevaba una camiseta grande de él que le llegaba a las rodillas. Se veía pequeña, vulnerable.
—Me voy —dijo ella—. Gracias por la noche. Pero tengo que buscar trabajo.
—Si cruzas esa puerta, iré contigo —dijo Sebastián, levantándose del taburete.
—¿Qué?
—Lo que oíste. Si vas a limpiar casas, yo sostendré el cubo. Si vas a servir mesas, yo llevaré las bandejas.
—Estás loco.
Sebastián se acercó a ella. Esta vez no dudó. Tomó sus manos, todavía rojas por la quemadura.
—Estoy loco por haberte dejado ir. Isabela, escúchame. Sé que el bebé no es mío. Sé que es de otro hombre. Sé que me odias.
—No te odio, Sebastián. Solo… me decepcionaste.
—Lo sé. Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensarlo. —Sebastián se arrodilló. Allí, en el suelo de mármol de su cocina de diseño, el hombre que nunca se inclinaba ante nadie, hincó la rodilla.
Puso su mano sobre el vientre de Isabela. El bebé pateó. Un golpe fuerte, vital.
—Hola, Mateo —susurró Sebastián.
Isabela jadeó.
—¿Cómo…?
—Dijiste una vez que si teníamos un hijo, te gustaría llamarlo Mateo. “Regalo de Dios”.
Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Isabela.
—Sebastián, esto no es un juego. Este bebé va a nacer en unas semanas. Va a llorar, va a ensuciar, va a necesitar un padre. No un millonario aburrido que busca un pasatiempo.
—No busco un pasatiempo. Busco una redención. —Sebastián levantó la vista, sus ojos oscuros brillando con lágrimas contenidas—. Voy a ser su padre, Isabela. Si tú me dejas. Voy a amarlo como si fuera mi propia sangre. Porque es parte de ti. Y tú eres lo único real que he tenido.
Isabela tembló. Bajó la mano y tocó el cabello de Sebastián.
—Si me fallas otra vez… si nos abandonas…
—Prefiero morir antes que volver a caminar lejos de ti.
Seis semanas después.
El hospital privado era silencioso, eficiente, el mejor dinero que Sebastián había gastado jamás. Pero el dolor era el mismo.
Isabela gritaba, apretando la mano de Sebastián con una fuerza sobrehumana.
—¡No puedo! ¡No puedo más!
—¡Sí puedes! —Sebastián le secaba el sudor de la frente, pálido como el papel—. ¡Estás hecha de acero, mi amor! ¡Ya viene!
—¡Te odio, Sebastián! —gritó ella en medio de una contracción—. ¡Esto es tu culpa!
Él sonrió, nervioso y aterrorizado.
—Técnicamente no es mi culpa, pero acepto la responsabilidad. ¡Vamos, Isabela!
Un último esfuerzo. Un grito desgarrador que pareció romper el universo en dos.
Y luego, el llanto.
Un llanto fuerte, vibrante, furioso.
El doctor levantó al bebé. Sangre y vida.
—Es un niño —anunció el médico.
Sebastián sintió que las piernas le fallaban. Miró a la criatura. Pequeño, arrugado, perfecto.
La enfermera limpió al bebé y se lo entregó a Isabela. Ella lloraba, riendo al mismo tiempo, en ese estado de euforia que solo las madres conocen.
—Mateo… —susurró ella.
Luego, miró a Sebastián.
—¿Quieres cargarlo? —preguntó.
Sebastián asintió, incapaz de hablar. Extendió los brazos. Isabela le pasó el pequeño bulto.
Pesaba tan poco, y sin embargo, era lo más pesado que había sostenido jamás. Sebastián miró la carita del niño. No tenía sus ojos. No tenía su nariz. Pero cuando el bebé abrió los párpados y lo miró, Sebastián supo la verdad.
El ADN es biología. El amor es una elección.
Acercó al bebé a su pecho, sintiendo el latido acelerado del pequeño corazón contra el suyo.
—Bienvenido al mundo, hijo —susurró Sebastián, y una lágrima solitaria cayó sobre la manta del bebé—. Soy tu papá. Y nunca, nunca te voy a dejar solo.
Isabela los observaba desde la cama, exhausta pero radiante. Por primera vez en tres años, la frialdad en los ojos de Sebastián había desaparecido, reemplazada por un calor que prometía un futuro.
Epílogo
Seis meses después.
Sebastián entró en la sala de juntas. Doce hombres de traje gris lo esperaban, nerviosos. El contrato de fusión más grande de la década estaba sobre la mesa.
—Señor Mendoza —dijo el abogado principal—, estamos listos para revisar las cláusulas finales.
El teléfono de Sebastián vibró. Lo sacó.
Era una videollamada. Isabela.
Sebastián sonrió.
—Esperen un momento —dijo a los ejecutivos.
Contestó. La pantalla mostró a Isabela en el suelo de la sala, con Mateo balbuceando y tratando de comerse un libro de colores.
—Dilo, Mateo —animaba Isabela—. Di “papá”.
—Pa… pa… —balbuceó el bebé, soltando una burbuja de saliva.
Sebastián rió en voz alta. Una risa genuina, libre.
—¡Lo dijo! —exclamó Sebastián a la pantalla—. ¡Ese es mi chico!
Levantó la vista. Los ejecutivos lo miraban atónitos. El “Tiburón Mendoza” estaba haciendo ruidos de bebé frente a la junta directiva.
—Señores —dijo Sebastián, guardando el teléfono pero sin borrar la sonrisa—, terminemos esto rápido. Tengo que ir a casa. Es hora del baño de mi hijo.
Y mientras firmaba el contrato multimillonario, Sebastián Mendoza supo que ya no era solo un millonario. Era un hombre rico. Porque la verdadera fortuna no estaba en los bancos, sino esperándolo en casa, gateando sobre la alfombra.
La lluvia había parado. El sol brillaba. Y la vida, por fin, tenía sentido.