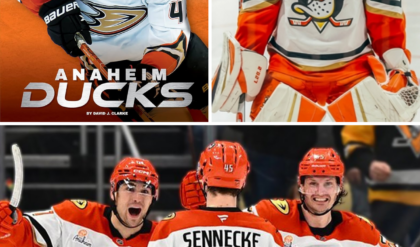La lluvia golpeaba los ventanales de la pequeña iglesia de San Arcadio como si el cielo entero quisiera impedir aquella boda. El viento arrastraba hojas, ramas, polvo y un frío extraño que parecía colarse por debajo de las puertas, helando a cualquiera que se atreviera a mirar por la ventana. Pero dentro, todo era silencio, tensión contenida y un murmullo casi insoportable.
Mariela estaba frente al espejo del pequeño cuarto nupcial. El vestido blanco colgaba sobre ella como una armadura pesada. Sus manos temblaban, y por más que intentara respirar hondo, sentía que sus pulmones se negaban a cooperar. Las luces amarillas iluminaban su rostro pálido, y por primera vez en su vida, no reconocía a la mujer que veía en el reflejo.
No quería casarse. No con él. No así.
Nunca imaginó que llegaría a este punto. Pero ahí estaba, a minutos de unir su vida a la de Octavio Villarreal, un empresario poderoso, temido y respetado por todos… excepto por ella.
La puerta se abrió suavemente.
—¿Lista, hija? —preguntó su madre con una sonrisa forzada que se rompía por los bordes.
Mariela tragó saliva.
—No… no sé.
—Octavio ya está esperando en el altar —dijo su madre con voz temblorosa—. No puedes hacerlo quedar mal. Tú sabes cómo es él. No tolera las humillaciones.
Y ese era justamente el problema.
Octavio no era violento físicamente, pero controlaba todo. A todos. Era un hombre acostumbrado a obtener lo que quería, cuando quería. Y ahora, lo que quería era a Mariela.
Su madre le arregló el velo, ignorando la mirada de súplica de su hija.
—Por favor, mamá… no me obligues a esto —susurró Mariela.
Pero su madre se apartó como si la súplica la quemara.
—Hazlo por la familia… por tu padre —dijo casi en un suspiro, antes de salir del cuarto.
El vestido parecía apretarla más. Su pecho ardía. Sus pensamientos se entrelazaban en un torbellino insoportable.
Mariela tomó una decisión.
Una que cambiaría su vida para siempre.
**
Cuando la música comenzó a sonar, todos los invitados se pusieron de pie. Las puertas grandes de la iglesia se abrieron… pero Mariela no apareció.
En vez de eso, un murmullo confundido se extendió por los bancos. Alguien corrió hacia el cuarto nupcial. Gritos. Revuelos. Voces aceleradas.
—¡LA NOVIA NO ESTÁ!
—¿Dónde se metió?
—¡Octavio va a explotar!
Y tenían razón.
Octavio, de pie frente al altar, tensó la mandíbula. Sus ojos oscuros, fríos como una tormenta, comenzaron a buscar en todas direcciones.
Pero Mariela estaba muy lejos de ahí.
Había escapado por la puerta trasera, con los zapatos en la mano y el vestido entorpeciendo cada paso. La lluvia la empapó de inmediato, pero no se detuvo. Corrió entre charcos, barro y piedras, sin importar que el maquillaje se derritiera en su rostro, sin importar que el frío se le clavara en la piel.
Por primera vez en mucho tiempo, sentía algo parecido a libertad.
Pero no duraría mucho.
Detrás de ella retumbó el rugido de un motor.
Octavio había ordenado buscarla.
Mariela se internó en el bosque que rodeaba la iglesia. Sus pies dolían, el vestido se rasgaba con cada rama, y la lluvia apenas la dejaba ver. Pero siguió corriendo hasta que el camino se volvió tan barro puro que no pudo avanzar más.
Se detuvo, jadeando. Se apoyó contra un árbol grande, intentando recobrar el aliento.
Y entonces lo escuchó.
Un trueno enorme, tan fuerte que hizo vibrar el suelo.
No venía del cielo.
Era un derrumbe.
La tierra cedió cerca de ella, arrastrada por la tormenta. Un árbol cayó, aplastando parte del camino. Mariela gritó, perdió el equilibrio y rodó por una pendiente cubierta de fango.
Cuando por fin se detuvo, su vestido estaba destrozado y un dolor punzante le atravesaba el tobillo.
Intentó levantarse, pero no pudo.
Y fue entonces cuando vio dos luces acercándose.
Una motocicleta negra apareció entre la neblina y la lluvia. Se detuvo justo frente a ella. El conductor se bajó de un salto y corrió hacia donde Mariela estaba tirada.
—¡Oye! ¿Estás bien? —preguntó una voz masculina, fuerte pero cálida.
Mariela intentó hablar, pero solo pudo soltar un gemido.
El desconocido se agachó, evaluando la situación.
Tenía el cabello mojado y oscuro, pegado a la frente; una chaqueta de cuero que parecía empapada pero resistente; las manos firmes, seguras. Sus ojos brillaban, intentando verla mejor en la oscuridad.
—Estás herida —dijo con un tono que no admitía dudas—. No puedes quedarte aquí.
Mariela negó con la cabeza.
—Me… me están buscando…
—Perfecto —respondió él sin miedo—. Entonces mejor que te levante de aquí antes de que te encuentren.
La tomó en brazos, como si no pesara nada. Mariela se aferró a él instintivamente.
—¿Quién eres? —susurró casi sin voz.
Él la miró unos segundos, como si dudara en responder.
—Se llama Gabriel —dijo finalmente—. Y tú necesitas ayuda.
**
Gabriel la llevó hasta un pequeño taller mecánico en las afueras del bosque. Tenía un techo de metal, herramientas colgando en todas partes, una mesa de madera vieja y una estufa de leña que ya estaba encendida.
La dejó en un sillón desvencijado y corrió a buscar una manta.
—Estás empapada —dijo mientras la cubría—. Y ese tobillo se ve mal. ¿Qué demonios te pasó?
Mariela dudó. La verdad le daba miedo. Pero mentirle también.
—Me… escapé —dijo entre susurros—. De mi boda.
Gabriel levantó una ceja.
—Eso no lo escucho todos los días.
—El hombre con el que iba a casarme… no es bueno —confesó, sintiendo cómo la voz se le quebraba—. Es poderoso. Si sabe que estoy aquí, vendrá. Él no… él no acepta un “no”.
Los ojos de Gabriel se oscurecieron un poco. Su expresión se volvió seria.
—Entonces no lo sabrá —dijo firme.
Mariela lo miró, confundida.
—¿Por qué me ayudas?
Gabriel respiró hondo.
—Porque no se deja a una mujer bajo una tormenta, herida y aterrada. Y porque hay algo en tus ojos… algo que no debería romperse nunca.
Mariela sintió un nudo en la garganta. Hacía años que nadie la miraba así, como si realmente la viera.
Y entonces, un ruido afuera los sobresaltó.
Un motor.
No el de una moto. Era un todoterreno.
—Mierda… —murmuró Gabriel apagando la luz de inmediato.
Se acercó a la ventana, observando entre las rendijas.
—¿Son ellos? —preguntó Mariela, apretando la manta contra su pecho.
—Tres hombres. Ropa oscura. Miradas de tiburón. Diría que sí.
Mariela sintió que el corazón se le detenía.
Gabriel volvió hacia ella.
—Escúchame —dijo en voz baja pero firme—. Pase lo que pase, no haré que te lleven. Pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacerlo?
Mariela dudó solo un segundo.
Y luego asintió.
**
Los hombres comenzaron a buscar alrededor del taller, iluminando con linternas. Uno golpeó la puerta con fuerza.
—¡Abra! —ordenó—. Estamos buscando a una mujer. Vestido blanco. Se perdió por la zona.
Gabriel abrió la puerta solo un poco.
—Aquí no hay nadie —dijo con tono tranquilo.
—¿Podemos revisar?
—No. ¿Tienen una orden?
El hombre sonrió con desdén.
—No la necesitamos.
Intentó empujar la puerta, pero Gabriel la sostuvo con una fuerza inesperada.
—Si dan un paso más —advirtió—, tendrán un problema.
Los hombres dudaron. Uno habló por radio.
—No está aquí. Sigamos buscando.
Finalmente se fueron.
Mariela dejó escapar un suspiro tembloroso. Gabriel cerró la puerta y regresó al sillón.
—¿Ves? Te dije que no te dejaría sola.
Mariela lo miró con incertidumbre, gratitud y algo más… una chispa que no esperaba sentir nunca.
—Gracias —susurró.
Gabriel se sentó frente a ella, sosteniendo su tobillo con cuidado para examinarlo.
—No fue nada —murmuró—. Pero necesito que te quedes aquí esta noche. Apenas puedas caminar, te llevaré a donde quieras. Mientras tanto, estás segura.
Mariela asintió. Y sin esperarlo, las lágrimas comenzaron a caerle por las mejillas.
—Lo siento —dijo—. Es que… todo esto es demasiado.
Gabriel acercó una mano a su rostro, limpiando una lágrima con suavidad.
—Ahora estás a salvo. Eso es lo que importa.
Y por primera vez en años, Mariela le creyó.
**
Pasaron las horas. La tormenta arreciaba, los rayos iluminaban el cielo y el viento golpeaba las paredes como si quisiera arrancarlas. Pero dentro del taller, la estufa mantenía el lugar cálido. Gabriel preparó café, le dio ropa seca, y le vendó el tobillo.
Hablaron.
Mariela contó fragmentos de su vida: la presión familiar, el miedo constante, la soledad. Gabriel escuchó sin juzgar, con una paciencia insólita.
Él le contó sobre su vida también: que vivía solo allí, arreglando motos, alejándose de un pasado complicado del que no quiso dar muchos detalles.
Pero Mariela no lo presionó. Por primera vez, alguien la trataba con respeto. Era suficiente.
—¿Puedo preguntarte algo? —dijo ella en un momento.
—Claro.
—¿Por qué vives aquí, tan lejos de todo?
Gabriel sonrió con tristeza.
—Porque a veces es mejor estar solo… que estar rodeado de la gente equivocada.
Sus palabras la golpearon directo al corazón.
Fuera, la lluvia comenzó a amainar.
—Cuando la tormenta termine —dijo Gabriel—, te llevaré a un lugar seguro. Lo prometo.
Mariela lo miró. Él estaba sentado en el suelo, apoyado contra la mesa de trabajo, cansado pero alerta, siempre pendiente de ella.
Algo dentro de su pecho se movió.
Algo que llevaba años dormido.
—Gabriel… —susurró.
Él levantó la vista.
Sus ojos se encontraron.
Y el mundo dejó de hacer ruido.
La lluvia, el viento, el miedo, los recuerdos, todo quedó en silencio. Solo quedaron ellos.
Mariela se inclinó un poco hacia él.
Gabriel dudó, como si temiera que acercarse fuera un error.
—No tienes que… —empezó a decir.
Pero Mariela apoyó su frente en la de él.
—Gracias por encontrarme —dijo—. Si no fuera por ti… no sé qué habría sido de mí.
Gabriel cerró los ojos, respirando hondo.
—No tienes idea de lo que significan esas palabras para mí —susurró.
El silencio entre ellos era suave. Cómodo. Cargado de algo nuevo, algo que ninguno había sentido en mucho tiempo.
Fuera, el cielo comenzaba a clarear.
Y sin saberlo, en ese instante exacto, ambos comprendieron algo:
Sus vidas ya nunca volverían a ser las mismas.
Mariela había huido de una boda bajo una tormenta.
Pero también había encontrado al hombre que cambiaría su destino.
Y él acababa de encontrar a la mujer que cambiaría el suyo.