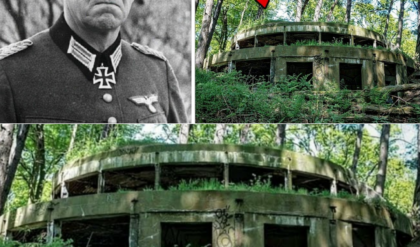En junio de 2010, la ciudad de Monterrey fue testigo de una despedida que, tras dos años de incertidumbre, se tornaría en leyenda negra. Mark y Alex O’Connell, de 28 y 25 años, empacaron sus mochilas y salieron de casa con la promesa de una caminata de tres días por los parajes de la Sierra Madre. Mark, un ingeniero civil de carácter firme y precavido, y su hermano menor Alex, un técnico especializado en seguridad, compartían una pasión: el senderismo. Su última llamada fue a su padre, Brian, asegurando que estarían de vuelta para el miércoles. Nunca cruzaron de nuevo el umbral de su hogar.
La desaparición ocurrió en un tramo de la carretera federal, una zona donde el eco de las desapariciones suele atribuirse a conflictos de grupos armados. Sin embargo, el caso O’Connell no encajaba. Su Jeep Cherokee fue encontrado abandonado cerca de un paradero turístico, perfectamente cerrado y con todas sus pertenencias valiosas en el interior. No hubo señales de lucha, ni de robo, ni de ráfagas de fuego. Fue como si la tierra se los hubiera tragado en un parpadeo.
Durante meses, las brigadas de búsqueda, apoyadas por voluntarios y autoridades locales, peinaron cada risco y cada cueva de la sierra. El hallazgo de una mochila de Alex a kilómetros de la ruta trazada solo sirvió para confundir a los investigadores. ¿Cómo llegaron ahí? El detective Paul Richmond, asignado al caso ante la presión mediática, sospechaba que el escenario había sido montado. “La montaña te devuelve los restos si sabes buscar, pero aquí no había nada”, solía decir a la prensa. El expediente fue archivado como un “caso frío”, una cifra más en las estadísticas de desaparecidos del país.
La verdad no emergió de las cuevas, sino del concreto. En marzo de 2012, una cuadrilla de trabajadores comenzó la demolición de una vieja vulcanizadora y estación de servicio conocida como “Canyon Stop”, un punto de parada casi olvidado en la ruta hacia la frontera. Al romper el suelo del garaje principal para instalar nuevos pilares, el peso de la maquinaria hundió el piso, revelando una cavidad subterránea oculta.
Bajo una densa capa de tierra y escombros, los trabajadores encontraron dos bultos envueltos en lona industrial, amarrados con alambre de púas. Al abrir el primero, la identificación de Mark O’Connell seguía en su bolsillo, como un mudo reclamo de justicia. Los exámenes forenses realizados en la morgue local confirmaron la identidad de ambos y revelaron una realidad atroz: los hermanos no murieron por un accidente de montaña, sino por un ataque directo y brutal perpetrado el mismo día que desaparecieron.
El foco de la Agencia de Investigación Criminal se centró de inmediato en Roy Dempsey, un mecánico solitario de 52 años que operó el local hasta poco después de la desaparición de los jóvenes. Dempsey era el tipo de hombre que “nadie notaba”: silencioso, sin familia y aparentemente inofensivo. Tras un operativo en su nueva residencia, las autoridades hallaron un “museo del horror”. En su taller personal guardaba más de 50 objetos: llaves de autos, aretes, cámaras fotográficas y una cantimplora con las iniciales de Mark O’Connell grabadas a mano.
Dempsey no era un sicario ni formaba parte de una red criminal organizada; era un depredador solitario. Su método era la hospitalidad traicionera. Ofrecía revisar los frenos de los turistas, indicaba rutas cortas que llevaban directamente a su propiedad y, una vez que las víctimas bajaban la guardia, arremetía contra ellas. Los restos de los hermanos fueron ocultados bajo el concreto fresco de una remodelación que él mismo realizó semanas después del crimen.
En los interrogatorios, Dempsey mostró una frialdad que estremeció a los criminólogos más experimentados. Confesó haber terminado con la vida de los hermanos simplemente porque “se presentó la oportunidad”. Lo más alarmante fue el descubrimiento de una libreta con fechas y nombres que sugerían que Dempsey podría estar vinculado a más de 20 desapariciones en la zona durante la última década. El hombre que todos creían un simple mecánico había convertido su negocio en un vertedero de vidas humanas.
En agosto de 2012, un juez dictó sentencia: cadena perpetua para el “Monstruo de la Vulcanizadora”. Hoy, el sitio donde Mark y Alex pasaron sus últimos momentos es un terreno baldío que los transportistas evitan por puro instinto. Una pequeña placa en la entrada del parque nacional recuerda a los cinco jóvenes cuyos restos pudieron ser plenamente identificados en ese sótano.
Para la sociedad mexicana, este caso dejó una herida abierta sobre la seguridad en las carreteras y la facilidad con la que un rostro amable puede ocultar una oscuridad absoluta. Brian O’Connell, el padre que nunca dejó de buscar, donó el equipo de senderismo de sus hijos a una asociación de búsqueda de personas. En el catálogo del museo local, una nota acompaña la foto de los hermanos: “El camino que no regresó, pero que nos enseñó a no dejar de buscar”.