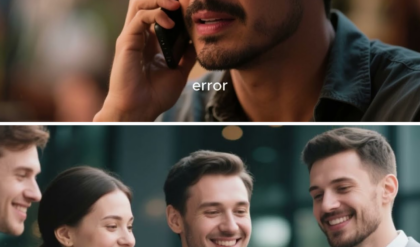El frío calaba los huesos en San Gabriel, un pintoresco pueblo en la sierra de Puebla, aquella fatídica Nochebuena de 1989. El aroma a ponche y pólvora de los cohetes llenaba el aire. Las familias regresaban de pedir posada, los niños reían esperando los regalos del Niño Dios, y las campanas de la Parroquia de San Miguel Arcángel repicaban llamando a la Misa de Gallo.
Pero al amanecer, la fiesta se tornó en luto. Tres camas estaban vacías. Tomasito Portillo, Rebeca Ocampo y Miguelito Castillo se habían esfumado. No hubo llamadas de rescate, ni huellas de violencia en sus casas. En un país acostumbrado a las desapariciones forzadas, el pueblo temió lo peor: robachicos, trata o crimen organizado.
Durante 35 años, San Gabriel vivió con ese hueco en el pecho. Las madres de los niños envejecieron marchando con las fotos de sus hijos pegadas al pecho, exigiendo justicia en un sistema sordo. Pero dicen que en México la tierra siempre termina hablando, y en marzo de 2024, los muros de la vieja iglesia finalmente confesaron su pecado.
El Terremoto que Destapó el Infierno
La antigua estructura colonial había sufrido daños estructurales tras los sismos recientes. El Consejo Parroquial votó por demoler la vieja sacristía y el anexo para evitar un derrumbe. Don Marcos, el maestro de obras, esperaba encontrar monedas antiguas o reliquias olvidadas entre el adobe y la cantera.
No estaba preparado para lo que sucedió cuando el mazo derribó una pared falsa detrás del altar mayor.
Al caer el polvo, el operador de la maquinaria se detuvo en seco y se persignó. Ahí, en un hueco deliberadamente construido dentro del muro grueso, reposaban tres pares de zapatos pequeños, alineados militarmente. Unos tenis rojos, unas botitas de trabajo y unos zapatos de charol. Junto a ellos, tres mochilas escolares cubiertas de polvo de décadas.
La llegada de la Fiscal Sara Castillo cambió la atmósfera de curiosidad a un silencio sepulcral. Para Sara, esto no era solo trabajo; era su sangre. Miguelito Castillo era su primo. Al abrir una de las mochilas y ver una estampa de la Virgen de Guadalupe junto a una tarea escolar fechada en 1989, supo que el misterio más doloroso de su familia acababa de resolverse de la peor manera.
La Cripta de los Inocentes
Lo que los peritos encontraron al desmontar la pared desafiaba la fe de cualquiera. No era un simple escondite; era una celda. Un espacio hueco que conectaba con una cámara subterránea, oculta bajo los cimientos sagrados donde el pueblo comulgaba cada domingo.
Dentro, hallaron cobijas, vasos de veladora y, rascadas en la piedra con desesperación, las iniciales: TP, RO, MC. La evidencia sugería una verdad insoportable: los niños no fueron sacados del pueblo. Fueron mantenidos allí, bajo los pies de sus propios padres, escuchando los cantos de las misas que pedían por su aparición.
Pero la pieza clave vino en forma de notas ocultas en las mochilas. Escritos con letra infantil, los niños describían a su captor con los nombres de la Pastorela en la que participaban: “El Pastor”, “El Ángel” y “El Rey Mago”.
“El Pastor nos cuida en la oscuridad… Dice que somos elegidos. Nos da agua bendita y pan”, decía la nota de Tomasito.
Todas las miradas se volvieron hacia el pasado, hacia el hombre que dirigía esa Pastorela y que desapareció misteriosamente el Día de Reyes de 1990 alegando un “retiro espiritual”: el Padre Tomás Velázquez.
El Lobo con Sotana
El Comandante Rubén Morales, un viejo policía que nunca archivó el caso, se unió a la Fiscal Castillo. Juntos, desenterraron una historia de impunidad clerical. El Padre Tomás no solo había huido; había sido trasladado. La investigación reveló que la jerarquía eclesiástica de aquel entonces, lejos de investigarlo, simplemente lo movía de parroquia en parroquia ante cualquier “rumor”.
La investigación dio un giro macabro cuando, bajo el suelo de la antigua casa cural, hallaron el diario del sacerdote. No eran confesiones de culpa ante Dios, sino de orgullo. En su mente retorcida, él no era un asesino; era un “purificador”. Creía que al secuestrar a los niños más inocentes y eventualmente “liberarlos” de su cuerpo terrenal, los estaba salvando de la corrupción y el pecado del mundo moderno.
“Hoy el Pastor entregó tres corderos al cielo”, escribió en enero de 1990.
El diario era un mapa del horror: documentos falsos, múltiples identidades y una ruta de iglesias por todo México. Jalisco, Guanajuato, Veracruz… donde hubo un incendio en una iglesia o un niño del coro desaparecido, el Padre Tomás había estado allí.
La Cacería Nacional
Gracias a la tecnología y la colaboración con la Guardia Nacional, se ubicó a un tal “Teodoro Valdés” en una pequeña capilla en las afueras de Morelia, Michoacán. Era él. A sus 91 años, Tomás Velázquez seguía activo como sacristán auxiliar.
Pero cuando llegaron por él, ya no estaba. Había tomado un autobús de segunda clase. Su destino: San Gabriel, Puebla.
El criminal regresaba a la escena de su crimen más grande. Quizás por nostalgia, quizás por soberbia, quería ver si finalmente habían encontrado a sus “corderos”.
El Juicio Final en la Tierra
La mañana en que el autobús llegó a la terminal del pueblo, la neblina cubría las calles empedradas. Cuando el anciano bajó, apoyado en un bastón, la Fiscal Sara Castillo lo estaba esperando con una orden de aprehensión y 35 años de rabia contenida.
—Tomás Velázquez —dijo ella—, queda detenido por desaparición forzada y homicidio.
Él no corrió. Sonrió con la calma de quien se cree intocable. —¿Encontraron mi ofrenda a Dios? —preguntó cínicamente.
La confrontación en el sitio de la excavación fue tensa. Velázquez, frente a los huecos vacíos en los muros de la iglesia en ruinas, confesó sin remordimiento. Se jactó de haber “salvado” a 37 niños en todo el país.
—Ustedes ven un crimen, yo veo santidad. En este país lleno de narcos y violencia, yo los mandé puros al cielo —dijo, justificando sus atrocidades con una lógica retorcida.
Memoria y Justicia
La confesión de Velázquez cerró casos fríos en 14 estados de la República. Familias que llevaban décadas encendiendo veladoras a sus desaparecidos finalmente tuvieron una respuesta. Aunque el ex sacerdote morirá en prisión por su avanzada edad, la verdadera historia es la de la resistencia.
Es sobre Doña Linda, Doña Margarita y los padres de Miguelito, quienes nunca dejaron de buscar. Es sobre un pueblo que, traicionado por su guía espiritual, encontró fuerza en la comunidad.
Tres meses después, en el atrio de la nueva iglesia, se develó una placa de bronce. Tres nombres: Tomasito, Rebeca, Miguelito. Y una frase: “La verdad nos hará libres”.
En México, donde la justicia a menudo llega tarde o nunca llega, el caso de San Gabriel es un recordatorio amargo pero necesario: el mal puede esconderse detrás del incienso y los muros de piedra, puede ampararse en el poder y el silencio, pero la verdad siempre encuentra una grieta. El “Pastor” ha caído, y sus corderos, finalmente, descansan en paz bajo la luz del sol, y no en la oscuridad de un muro.